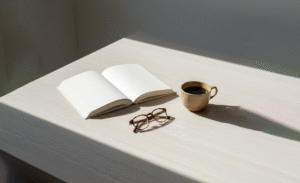El Derecho Penal Empresarial en la alta administración dejó de ser un tema lateral y pasó a ser asunto de agenda. No por capricho académico, sino por gravedad práctica: las decisiones estratégicas conviven hoy con un entorno hiperregulado, con la administrativización del Derecho Penal y con presiones reputacionales que acortan la distancia entre fallas de gobierno corporativo y la responsabilidad penal de personas físicas. Donde antes se hablaba solo de compliance, ahora se habla de gobernanza penal: la capacidad institucional de prevenir, detectar y responder a riesgos penales que atraviesan operaciones, contratos y relaciones con el Estado.
Derecho Penal Empresarial en la alta administración: las fuerzas de presión
La primera fuerza es regulatoria. En sectores como infraestructura, finanzas, salud, educación, competencia y tecnología (p. ej., fintechs), la actividad empresarial depende de licencias, autorizaciones y reglas en expansión. Lo que empieza como infracción administrativa, no pocas veces se convierte en delito por vía legislativa o por interpretaciones extensivas de tipos existentes. La advertencia de Jesús-María Silva Sánchez sobre la expansión del Derecho Penal sigue vigente: se vuelven porosos los límites entre incumplimiento regulatorio y afectación a bienes jurídicos penalmente tutelados. Véase, para referencia, la edición brasileña de La Expansión del Derecho Penal (Editora RT).
La segunda fuerza es económica y política. Sectores con intensa interfaz con el poder público — concesiones, compras gubernamentales, alianzas de gran escala — operan bajo escrutinio permanente. La combinación entre judicialización de la política, sospechas de desvíos y ciclos de denuncias expone a las empresas a lecturas severas de rutinas legítimas de contratación, hospitalidad, patrocinio o relacionamiento institucional. No basta “cumplir la ley”; es necesario demostrar método, rastro de auditoría y un tono decisorio compatible con los estándares públicos de integridad — materias bien sistematizadas en el acervo de gobernanza del IBGC.
La tercera fuerza es dogmática y probatoria. Teorías como el dominio del hecho, la ceguera deliberada y la responsabilidad por omisión impropia redujeron la distancia entre la cúpula decisoria y el núcleo de imputación: dirigentes que podían actuar y no actuaron son cada vez más llamados a explicar decisiones (u omisiones) en investigaciones y procesos penales. Súmese a ello la tolerancia a denuncias genéricas y la elasticidad de conceptos como “concierto” o “vínculo asociativo”, y el escenario deja de ser solo jurídico: se vuelve estructuralmente adverso para quienes gobiernan sin rastros claros de decisión.
Del riesgo difuso a la gobernanza penal: qué cambia para la alta administración
El punto de inflexión consiste en tratar el riesgo penal como riesgo de negocio. Esto implica mapear riesgos penales por área con la misma periodicidad que los riesgos financieros y operacionales; establecer flujos de decisión rastreables (quién decide, con base en qué documentos y pareceres); y ensayar protocolos de respuesta para eventos críticos — citaciones, levantamiento de sigilos, allanamientos. En el plano táctico, conviene tener líneas de escalamiento predefinidas: cuándo accionar al penalista externo, cuándo informar a la alta administración, cuándo abrir investigación interna y bajo qué salvaguardas de cadena de custodia. Para procedimientos específicos de diligencias, véase nuestra guía sobre allanamientos y registros.
También cambia el diseño de la cultura de control. Las capacitaciones genéricas pierden eficacia donde la imputación se construye a partir de indicios comportamentales: tolerancia a “atajos”, metas a cualquier costo, bonificaciones desconectadas del compliance. La alta administración debe ser explícita sobre incentivos y desincentivos, incluyendo métricas de integridad en la remuneración variable. El “tono en la cima” no es un eslogan; es un protocolo: acta, política, métrica y consecuencia — pilares presentes en las referencias del IBGC.
Derecho Penal Empresarial en la alta administración: prevención, detección y respuesta
En prevención, las políticas deben dialogar con los tipos penales sectoriales (competencia, ambiental, financiero, tributario, etc.), evitando textos abstractos que no orientan decisiones. En detección, la gobernanza asegura canales internos confiables (también para terceros), auditorías basadas en riesgos y monitoreo de los puntos de contacto con el Estado (contrataciones, fiscalizaciones, renovaciones). En respuesta, los planes operativos deben estar listos para preservar evidencia, contener daños y centralizar la interlocución técnica profesional con las autoridades. Cuando ocurre una diligencia, la diferencia entre crisis controlada y catástrofe suele estar en la rapidez con que se acciona al penalista, se delimita el alcance y se protege la cadena de custodia — prácticas coherentes con las referencias del IBGC.
Conclusión: por qué el tema es central — y seguirá siéndolo
El Derecho Penal Empresarial en la alta administración es realidad porque el entorno lo exige: la regulación se expande, la economía política demanda explicaciones y la dogmática ofrece instrumentos de imputación personal a dirigentes. La alta administración que no internaliza esta agenda opera al margen del deber de diligencia. No se espera omnisciencia, sino método: mapa de riesgos, rastro de decisión, incentivos correctos, protocolos institucionales de emergencia e interlocución profesional con las autoridades. Con una gobernanza penal seria, la empresa protege a las personas, preserva su licencia social para operar y recoloca al Derecho Penal en su lugar: ultima ratio, no política pública de gestión empresarial.